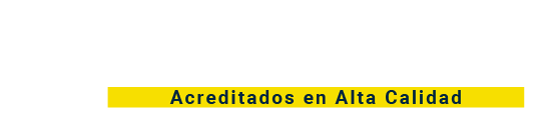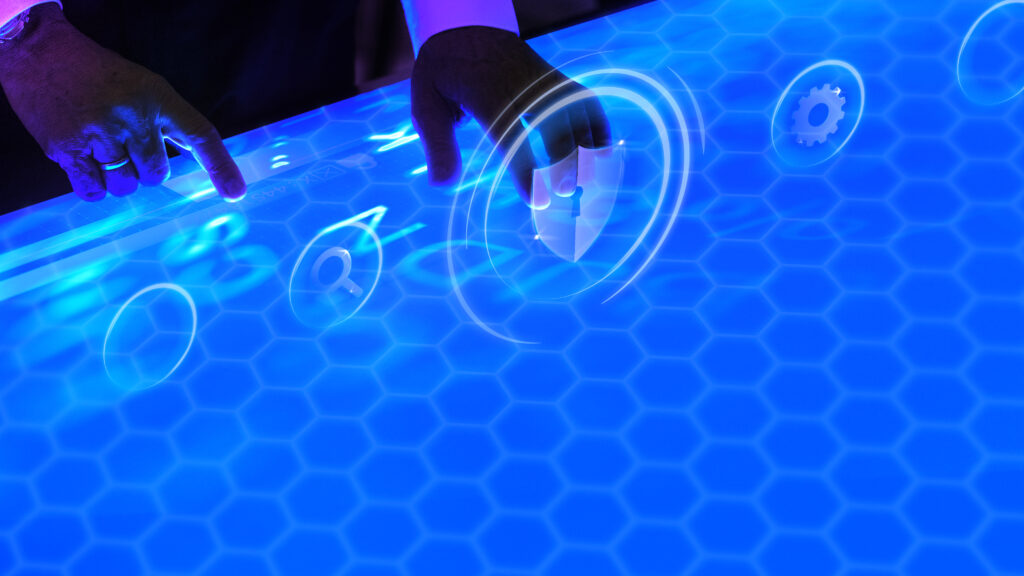El sector textil y de confección ha desempeñado un papel significativo en la historia económica de Colombia. Aunque tuvo una época dorada, en la actualidad enfrenta desafíos derivados de la competencia internacional, los cambios en el consumo interno y la dinámica de los mercados globales.
En 2023, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el país contaba con 26 000 empresas relacionadas con el sector textil y de moda, de las cuales más de 6 300 estaban ubicadas en Medellín, lo que reafirmaba a esta ciudad como un epicentro de esta actividad económica. Sin embargo, factores como los altos costos frente a competidores internacionales, en especial de países como China, representan retos para este nicho. No obstante, la industria colombiana destaca por su calidad, servicio al cliente y rapidez, elementos que constituyen su ventaja competitiva.

Sector textil
Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, dos emprendimientos antioqueños llegaron a controlar los mercados de tejidos de algodón en todo el país. En un artículo de la Universidad Autónoma de México, titulado El sector textilero en Antioquia, su evolución a través del cluster y los procesos de innovación, se afirma que el 77 % de la producción en hilados y algodón en 1968 estaba a cargo de las sociedades Coltejer y Fabricato. Estas dos organizaciones desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo económico y competitivo del departamento.
Antes de esto, existió la Fábrica de Tejidos Obregón, que inició labores en 1910 en Barranquilla. Esta empresa tuvo su auge hasta la década de 1930, momento en el que consolidándose como la mayor textilera colombiana durante las primeras tres décadas del siglo XX y fue clausurada posteriormente en 1957.
A lo largo de los años, empresas más grandes y con mejor tecnología compraron varios talleres, como ocurrió con la Fábrica de Tejidos de Bello, que fue integrada a Fabricato en 1939, y Rosellón en Envigado, que pasó a hacer parte de Coltejer en 1942. En Breve Historia de las principales empresas textileras: 1900 – 1945, Santiago Montenegro señala que las sociedades con mayor capacidad económica llegaron a controlar la industria de hilados y tejidos de algodón, y ampliaron la producción incluyendo telas de lana, de punto y fibras artificiales, en un proceso de absorción de unas compañías por otras que cobró fuerza en 1939 y se acentuó durante los años de la guerra. Medellín obtuvo una ventaja con relación a ciudades como Barranquilla, Bogotá o Cali, gracias a sus condiciones hidrográficas ideales para la instalación de plantas industriales. En el capítulo El desarrollo de las principales empresas textiles: 1900-1945 de un repositorio de la Universidad de los Andes, se detalla que la abundancia de caídas de agua facilitó la generación de energía eléctrica barata mediante la instalación de ruedas Pelton a orillas de riachuelos, lo que fue aprovechado por los industriales antioqueños. De esta forma, la localización geográfica de las industrias se determinó por las condiciones naturales del Valle de Aburrá.
Según William Cruz, docente de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, el éxito inicial de las textileras antioqueñas se atribuyó a políticas proteccionistas que limitaban la competencia internacional: aranceles altos a las importaciones; restricciones a las cantidades de textiles y prendas que podían ser importadas al país; subsidios y beneficios fiscales; políticas que favorecían un tipo de cambio bajo; y control sobre el contrabando, lo que resguardaba el consumo de productos nacionales. «Estas empresas lograron posicionarse gracias a estrategias de marketing que promovieron una imagen poderosa entre los consumidores locales, destacando la calidad de su mercancía y fomentando el consumo de bienes colombianos, en especial desde la década de 1930», afirmó Cruz, quien hace parte del Grupo de Investigación en Diseño de Vestuario y Textiles de la misma universidad.
El crecimiento del sector industrial en las primeras décadas del siglo XX fue el resultado de un proceso prolongado de apertura económica, basado en el auge de la explotación cafetera. Así lo expone Santiago Montenegro en su libro El arduo tránsito hacia la modernidad. Historia de la industria textil colombiana durante la primera mitad del siglo XX. El autor señala que, a partir de los años cuarenta, el negocio textil dejó de enfocarse en explorar mercados internacionales y se centró en los negocios internos.
La aparición de textileras en el Valle del Cauca y la llegada de marcas extranjeras al mercado hicieron mella en la falta de experiencia. Asimismo, la carencia de tecnología y de materia prima obstaculizó el desarrollo de esta industria en el departamento y en general en Colombia.
«Aunque la apertura no era negativa; exigía que las empresas se transformaran para enfrentar una competencia más intensa por causa del contrabando y por la llegada de productos chinos y las dificultades derivadas de la legislación laboral. Este proceso, que comenzó en los años 70, se intensificó en los 90, dejando a la industria textil en un estado de gran fragilidad, con una producción más reducida en comparación con su época de esplendor», complementó Cruz.

Sector confección
Mientras que la industria textil se enfoca en la producción de materias primas, la confección abarca el desarrollo de artículos terminados. En Colombia, este nicho ha destacado desde finales del siglo XIX, cuando se inició la fabricación de camisería y sombreros Panamá. En las décadas de 1960 y 1970 se consolidó un mercado sólido de productos nacionales, y para los años 80, muchas de las marcas aspiracionales consumidas en el país eran de origen colombiano. Un ejemplo de este robustecimiento fue el Centro Nacional de la Moda, ubicado en Itagüí, Antioquia, que funcionó como un eje clave para la industria. Aunque el volumen de producción actual no es comparable al de periodos anteriores, la confección sigue siendo un sector activo. La competencia de países asiáticos, cuyos costos de mano de obra son considerablemente más bajos, redujo la competitividad de Colombia como destino de maquila, un modelo en el que una empresa contrata a otra para fabricar artículos o partes de ellos.
Es importante distinguir entre la industria textil y la de confección, pues, aunque están relacionadas, son trayectorias paralelas con dinámicas y retos distintos. «Ferias como Colombiatex y Colombiamoda reflejan esta dualidad, una que se enfoca en la materia prima y en los servicios para la confección, y la otra en los productos terminados y el diseño. En el caso de la moda, el concepto en sí comenzó a cobrar relevancia en Colombia apenas en los años 90, con la creación de instituciones como Inexmoda, que promovieron el valor simbólico de las prendas como elementos de identidad y marca», señaló William Cruz.A pesar de los retos, la industria de la confección mantiene un lugar destacado en el panorama nacional, aunque su evolución depende de factores como la organización empresarial, la cualificación de la mano de obra y la capacidad de adaptación a un mercado global cada vez más competitivo.
La industria hoy
En el sector textil-confección, el análisis de la productividad ha cobrado especial relevancia, dado que los principales indicadores sobre el desempeño de la organización se asocian con tiempos de fabricación, unidades terminadas y nivel de cumplimiento. Sin embargo, existen otros factores que no siempre se consideran ni se examinan en profundidad. Así lo afirmó Jhon Edward Aguirre, docente de la Facultad de Producción y Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo: «En el análisis de estos indicadores se omite la influencia que tiene el desempeño del personal operativo en el resultado final de una línea de creación, al igual que los factores que pueden incidir en el desempeño del personal como la motivación, las condiciones de trabajo, los incentivos y otros factores».

Según el documento Observatorio de Moda de Inexmoda de 2024, la manufactura y venta de textiles registraron un comportamiento negativo en 2023, afectadas tanto por la disminución del consumo interno como por la reducción de pedidos internacionales, impacto que se evidenció en actividades como la hilandería, la tejeduría y el procesamiento de algodón. Además, las importaciones de insumos textiles, como fibras, algodón y tejidos de punto, se contrajeron debido al aumento en los precios internacionales, el alza en los costos de fletes y la disminución de la producción local. A pesar de esta tendencia general, la ropa deportiva se destacó como un segmento en crecimiento, logrando un aumento del 6 % en ventas globales, con un énfasis en América Latina. En el comercio exterior, las exportaciones de confecciones se vieron afectadas por la menor demanda en los principales mercados internacionales, aunque productos como fajas, sostenes y camisetas mantuvieron su liderazgo en las ventas. Las importaciones de prendas de vestir también disminuyeron, impactadas por aranceles del 40 % que, junto con el debilitamiento del consumo interno, favorecieron un incremento del contrabando del 30 %. Estos factores reflejan la necesidad de diversificar mercados y fortalecer la competitividad del sector.
Industria 4.0
La industria 4.0 es un modelo de creación que integra tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la automatización y el análisis de datos en tiempo real. En el área textil y de confección, la implementación de la industria 4.0 es una herramienta para mantenerse competitivo. Tecnologías como las líneas de producción automatizadas y el análisis de datos en tiempo real, permiten responder con mayor agilidad a las tendencias del mercado y facilitan la trazabilidad de las materias primas y el control de calidad. Además, contribuyen a la optimización de recursos, la reducción del impacto ambiental y el aumento en la capacidad de personalización de productos. La transición hacia la industria 4.0 representa un reto crucial para las empresas colombianas, en las que aún no se ha implementado por completo. Aunque Antioquia muestra avances en ciertas áreas, como en el corte automatizado, según el documento Automatización del corte en el sector textil confección, la dependencia de la mano de obra humana en la confección sigue siendo alta.
Es importante destacar que esta dependencia no se debería considerar un obstáculo, sino como una oportunidad: «La integración de la tecnología debe enfocarse en complementar el talento humano, no en reemplazarlo. Por ejemplo, capacitar a los trabajadores para operar maquinaria avanzada puede aumentar la eficiencia sin sacrificar empleos. Este enfoque también fomenta la sostenibilidad social y económica de la región», afirmó Aguirre, quien hace parte del grupo de investigación Qualipro de la Facultad de Producción y Diseño. El docente, quien trabaja en un proyecto titulado Evaluación de los factores determinantes para la medición de la productividad laboral en empresas del sector textil-confección, busca identificar los elementos que inciden de forma directa en la rentabilidad del área, para luego proponer estrategias de mejora. El enfoque incluye la colaboración con entidades pequeñas, medianas y grandes, lo que permite recolectar información de toda la cadena productiva, un proceso que exige un análisis diferenciado según la categoría fabril, con el fin de obtener soluciones adaptadas a las necesidades particulares. El estudio se enfoca en conocer las condiciones de trabajo y cómo afectan la producción, con el fin de ofrecer propuestas que generen un impacto positivo en cada caso específico. «Destacamos la importancia de trabajar de forma cercana con las personas involucradas en los procesos, quienes poseen un conocimiento profundo de la operación diaria. Esto asegura que las estrategias sean relevantes y aplicables, para generar un impacto positivo desde las bases de la operación», explicó Aguirre. Mediante visitas de campo, los analistas recolectan datos que luego son evaluados para sopesar los factores con mayor incidencia sobre la productividad laboral, con el propósito de obtener información valiosa encaminada a la toma de decisiones sobre la gestión de recursos humanos en las empresas del sector.
Experiencias previas
Un proyecto reciente, desarrollado por el grupo Qualipro de la Institución Universitaria Pascual Bravo, se enfocó en la implementación de estrategias de mejora continua en una maquila tradicional, cuyo funcionamiento se basaba en sistemas manuales, como registros en papel y calculadoras. Con el uso de herramientas gratuitas de Google, se automatizó la gestión desde la recepción de pedidos hasta su despacho, lo que permitió generar reportes en tiempo real, accesibles desde cualquier dispositivo. Este desarrollo tomó cerca de un año y fue posible gracias a la apertura y compromiso de la compañía en cuestión, que permitió el acceso completo a datos y procesos. Este esfuerzo conjunto demuestra cómo la colaboración entre la academia y las empresas puede generar soluciones eficientes y de bajo costo. Según Jhon Edward Aguirre, en las próximas décadas es fundamental que las empresas adopten tecnologías avanzadas, de modo que orienten sus esfuerzos hacia una mayor productividad sin perder de vista el impacto social. «Aunque el panorama actual es complejo, la industria antioqueña tiene el potencial de recuperar su dinamismo si logra adaptarse a los retos del presente. La clave radica en abrazar el cambio, invertir en innovación y fortalecer las capacidades de su talento humano», concluyó.
A pesar de los desafíos que enfrenta, la industria textil y de confección en Antioquia tiene la oportunidad de consolidarse como un referente de calidad e innovación, siempre que se prioricen la transición hacia la digitalización y las nuevas tecnologías, la formación de talento humano y el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Un enfoque integral le permitiría al sector recuperar su dinamismo y consolidarse como actor clave en la economía regional y nacional.
monperatoto togel hk slot gacor monperatoto situs togel slot mahjong situs Togel toto 4d Togel Online slot gacor monperatoto situs toto monperatoto Monperatoto Monperatoto slot thailand monperatoto